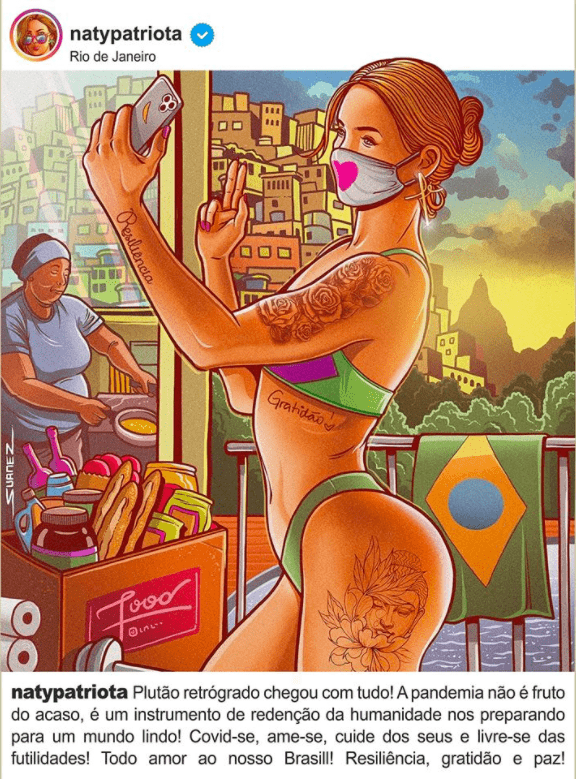Por Hugo Ramírez Arcos.
Abel esconde una carretilla y un par de zapatos al otro lado de la frontera para que la Guardia Nacional Bolivariana no vea sus pies embarrados por el rio. Tiene un tapabocas sucio en el cuello e insiste en trabajar como ‘maletero’ en la trocha, acaba de ser padre de una niña en medio de la pandemia. Escribe un mensaje desesperado pidiendo ayuda: ‘hago lo que puedo por que los pañales y la leche de tarro no dan espera’. Tras las medidas decretadas para la contención del COVID-19, su trabajo continúa, pero no sólo se amplían los riesgos de su oficio, sino a su vez disminuyó el flujo de clientes que usan sus servicios.
Las ‘trochas’ son senderos que se abren camino en medio de los paisajes que ofrece la geografía colombo venezolana. Algunos las llaman ‘los caminos verdes’, aunque no siempre sea la naturaleza la que acompaña la ruta, pero esta condición ‘natural’ los diferencia de los escasos caminos formales, y asfaltados, corredores de la legalidad entre ambos países. El trabajo de Abel hace parte de un conjunto de oficios específicos que han servido de sustento a la migración pendular transfronteriza entre ambas naciones. Estos oficios, tan viejos como la frontera misma, han pasado de mano en mano entre los más necesitados. Si hasta hace relativamente poco eran los colombianos quienes más participaban de estas actividades, hoy son los venezolanos quienes ocupan los eslabones de mayor riesgo en este modelo de supervivencia.
Este punto que cuenta con la presencia de todos los actores ilegales organizados en Colombia ha sufrido las disputas por el control de estas espacialidades de quienes fungen como Estados, exigiendo tributación por el uso de las trochas y ofreciendo sus servicios de ‘seguridad’ (así como sus repercusiones para quienes no acatan sus directrices).
El 25 de marzo del 2020 inicia en Colombia el ‘confinamiento preventivo obligatorio’ decretado por el presidente Iván Duque, como medida para minimizar la velocidad de contagio del COVID-19. Entre el paquete de medidas contempladas, se cierra la frontera con Venezuela y se aumentan los controles en los demás puntos fronterizos. Acorde a la política regional, Venezuela como en casi todos los escenarios debía ser considerada como una amenaza, sin embargo, al igual que en 1991 cuando se esperaba que el Cólera entrara por la frontera y no por los puertos marítimo donde entró, esta vez el virus del COVID-19 entró de nuevo por la retaguardia, irónicamente el primer caso registrado en frontera fue de una ciudadana colombiana que regresaba de España.

Las medidas de confinamiento y cierre formal de la frontera fueron acompañadas de la presencia de militares que tenían el doble rol tanto de asegurar el cumplimiento de la medida, derivando en persecuciones y restricciones de derechos a quienes no tuvieran su documentación al día, pero al mismo tiempo prestando ayuda humanitaria y convirtiéndose en el brazo de la cooperación internacional en medio de las medidas de confinamiento que detuvieron por completo la cooperación humanitaria en la zona.

Abel y su familia han sentido los efectos de la pandemia de diferentes formas. En el ‘arriendo’ donde viven, una bodega adaptada con divisiones en telas y camarotes en los que las personas pagan por el día de su hospedaje, los dueños son cada vez más inflexibles frente a los retrasos en el pago. Como formas de presión eliminan los servicios básicos esenciales como el agua y la electricidad para conseguir que las personas desesperadas desalojen las viviendas. Varios conocidos de Abel crearon cambuches en la mitad de un cultivo de arroz vecino; sin embargo, en la más reciente visita del Ministro de Salud a la zona, la fuerza pública como forma de ‘limpieza’ quemó las pertenencias de estas personas con el objetivo de desalojarlas.
La economía de supervivencia de Abel continúa. Pese a las medidas decretadas la movilidad informal en frontera no ha parado un solo día. Sin embargo, los riesgos son mayores. Los grupos al margen de la ley como una estrategia que busca no estimular mayor presencia del Estado, decidieron respaldar la medida del gobierno: en un escabroso video que circularon entre las redes de whatsapp de los ‘trocheros’, muestran con detalle el desmembramiento de cuerpos sin vida de quienes no acataron la medida.

Pese al terror, el hambre le gana al miedo. Cerrados los comedores humanitarios y los demás espacios de la cooperación las opciones de familias como la de Abel aún son más reducidas. En su desespero incluso Abel y su familia decidieron cruzar por el corredor humanitario dispuesto en el puente internacional para los venezolanos que quisieran retornar a su país. Su experiencia en los campamentos de cuarentena en los que debían instalarse quienes querían regresar no fue muy lejana a las condiciones de las que escapaba, por lo que de nuevo regresó a Colombia con su familia por el rio a donde al menos podía generar un ingreso.
Abel me envía mensajes constantemente por su WhatsApp. Pese a sus restricciones económicas, cada vez que puede coloca crédito a su celular, lo que le permite saber de su familia repartida, entre quienes emprendieron la ruta migratoria hacía el sur del continente, y quienes esperan en Venezuela la llegada de las remesas que envían quienes están fuera. Insiste en no parar de contarme su historia con la esperanza que yo pueda darle información sobre a donde ir, o al menos con quien hablar. La responsabilidad que esta relación representa no es menor.
En medio del boom de los estudios migratorios y el interés por la comprensión sobre las afectaciones de la pandemia, pareciera que gran parte de los investigadores (e incluso de los mismos funcionarios del Estado) ya hubieran estado confinados antes de la pandemia. Duele (y mucho) ver las brechas existentes entre las soluciones planteadas desde el escritorio, basadas en reportes oficiales y algunas cifras públicas producidas por la cooperación internacional, frente a la vulnerabilidad cada vez mayor de personas como Abel completamente invisibles a la mirada del Estado.
Escribo con la esperanza de tejer puentes que nos permitan darles voz a estas personas, de crear espacios de cooperación en los que las experiencias de los migrantes sean la guía de nuestras acciones. En un momento en el que debemos insistir en nuestra humanidad compartida, en medio de una crisis en la que ‘lo que no se nombra no existe’, insistimos en la voz de estos invisibles sobre los que recaen un conjunto de sufrimientos innecesarios que fácilmente podemos cambiar.